13 de enero sin rudeza
Alejandro Montiel, Trece epístolas rudas, Mangolele y Ángeles Sancha Libros, Logroño, 2023.
Texto de la intervención más o menos fiel en la presentación del libro
Me voy a dedicar
a exponer y no sé si a resolver una perplejidad en la que me vi a mitad (o
quizá casi al principio) de la lectura de este libro que presentamos, que acaba
de aparecer. Hoy es 13 de enero de 2024 y salió de la imprenta a finales de
noviembre pasado, si no era ya diciembre cuando se graparon los primeros
ejemplares.
Sin embargo,
este libro de poemas y los poemas de este libro aparecen fechados (entre 1992 y
1994): fueron escritos hace más de treinta años, si se quiere a mitad del
camino que el autor lleva recorrido.
Y la perplejidad
en la que la lectura, e incluso la mera presencia el libro, me sumió se muestra
con más intensidad de un modo inapto, con un momento espurio e impertinente,
pero que deja paso a otro que puede ser más valioso y significativo. Si el
primero solo tiene si acaso un valor psicológico (inane y pueril inevitablemente),
el segundo puede acaso ser de algún valor. Entiéndase que la perplejidad es la
misma, pero que distinguimos en ella dos momentos, dos faces y no tanto dos
fases. Piense el lector en la acepción
mecánica de la voz momento. Hágase latino, por un momento.
He de decir que
hace apenas meses reestablecí un contacto amical con su autor –casi coetáneo
mío, compañero de instituto con un curso de diferencia–, contacto que, porque
así es la vida y sus contingencias, se interrumpió hace más de cuarenta años,
cuando ya llevábamos unos cuantos de universitarios que seguían caminos un
tanto divergentes.
Este libro se
escribió entonces, todavía al comienzo de ese largo paréntesis de
desconocimiento mutuo. Al leerlo, me encontré –pues el género de la epístola es
género firmado y con la otra firma también, la del destinatario, así que se nos
antoja el poema tan concreto e insertado en lo real y domiciliario- con un
Alejandro que no había regresado hacía poco, sino que se presentaba también tal
como era o como había sido en un tiempo lejano, más largo que el de los Veinte años después de D’Artagnan y
compañía, era que soñábamos tan geológica e ilimitada cuando aún no habíamos
mutado a la nítida especie linneana de los viejos.
Este que acabo
de referir es el dato constitutivo del momento irrelevante (improcedente, pero
ustedes sabrán perdonar que lo redima a efectos del razonamiento) de mi
perplejidad, momento que se agota en un detalle biográfico que no ha de merecer
mayor atención o interpretación inaudita que lo magnifique. Y eso es así,
aunque (o mejor, precisamente porque) ese momento solo tendría que ver con
algún aspecto de mi lectura personal, de la que yo debería deshacerme incluso
para una lectura propia, pero digna de tal nombre, inseparable ya de la
valoración o del entendimiento.
Entiéndase que
no hablo de una necesidad de entender o de leer Trece epístolas rudas de un modo ceñidamente biográfico o sujeto a
alguna determinación. Más bien, la perplejidad se añadía a una lectura que
comenzaba a entrar en los territorios y en las construcciones erigidas en el
texto. Se trataba de un complemento a la lectura, al acto de leer si se quiere,
un tanto molesto y seguramente engañoso.
Sin embargo,
como dije, creo que a esta cara de mi perplejidad acompaña otra de mayor calado.
En primer lugar, porque la segunda faz, la digna, a que aludía es imposible sin
la primera, y sobre todo porque, además de sumar más o menos
fantasmagóricamente a mi yo de entonces a todo el esquema, lo que nos enseña (ahora
sí en una segunda fase de nuestro desenvolvernos) es que esa multiplicidad de
posiciones de lector y autor más o menos imaginados es la piedra de toque de la
poesía auténtica.
Intentaré
explicarme. Y lo haré precisamente fiado a las características ya
mencionadas del género de la epístola, que no es lo mismo que el género
epistolar.
En ambos casos,
tenemos escritos (con el grado de ficcionalidad o de correspondencia que en
cada caso estén funcionando y que eventualmente abandonen) que están pensados
para trascender y se diría que también sin olvidar ese cerco comunicativo que simulan
o que afectan. Me apresuro a añadir que poco importa una vez publicado el
libro, que la comunicación epistolar fuera real y efectiva en un día ya lejano,
sin ficción alguna. En el modo o género que nos ocupa esto es claro, pero
no habría que forzar demasiado las cosas para aplicar el mismo razonamiento a
otras formas.
Llegados a este
punto, cabe preguntarse cuál es el valor esencial del esquema epistolar.
Ciertamente hay un valor retórico, leemos lo que habría de leer o de escuchar
Fabio y eso nos satisface, somos Fabio a la postre o somos testigos
privilegiados. Ahora bien, cualquier valor esencial del formato epístola (mero formato
porque ya la epístola ha dejado de ser una misiva concreta, individual)
contradice ya su funcionalidad antigua, tal vez solo supuesta, y más bien sirve
para ubicarnos como lectores en cierta situación imaginada.
Así, a lo que
apuntamos es a que el sello de la poesía, de la auténtica –valga tan
inauténtico adjetivo– es el de ese estar en un tiempo y lugar y también en
todos los demás.
El momento
impertinente de la perplejidad se relaciona con la singularidad de cada lector,
el relevante es el de la conexión de la singularidad de la obra con la
pluralidad de situaciones de los lectores dignos de tal nombre, una pluralidad
irresumible y que es, como el vaciado de la pluralidad también inabarcable de
la obra, pues el arte no es otra cosa que una exploración y un mapa provisional,
tal vez trazado sobre la marcha en un terreno desconocido, desde la hondonada
en que nos movemos, pero un mapa del que nunca nos desharemos.
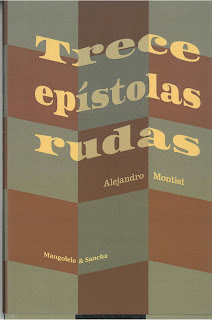


Comentarios
Publicar un comentario