Entrevista con Gustavo Bueno 1987
En la Bibliografía de Gustavo Bueno que ofrece la Fundación Gustavo Bueno (https://fgbueno.es/gbm/gb0bibl.htm#1989), se referencia la que publicó la revista Calle Mayor a finales de los 1980s. Sin embargo, no se ofrece el texto de la misma. Hace unos pocos años, algunos amigos sopesamos la posibilidad de reunir unas cuantas entrevistas con Bueno en un volumen, iniciativa que, de momento, ocupa dormida lugar de preferencia en algún limbo. Aquí abajo la encontrará el lector tal como aparece provisionalmente introducida y anotada en el 2021 con vistas a esa publicación.
GUSTAVO BUENO: LA REALIDAD DEL
PENSAMIENTO
Entrevista por Pedro Santana
(Publicada en Calle Mayor, Trimestral
de Literatura, Crítica y Artes, Nº 8/9, Logroño, 1989, págs. 89-102.)
Presentación 25 años después
Un doble equívoco sensacional -digno de
un vodevil académico, si tal género literario existe- está en el origen de la
entrevista que sigue, publicada en la revista Calle Mayor, producto
autonómico de finales de los lejanísimos años ochenta del siglo XX. El primer momento del equívoco se plasmó en
el hecho incompresible de que yo fuera miembro del Consejo de redacción de tal
revista; el segundo fue incluso más gracioso: se decidió que yo me
especializase en las cuestiones de “pensamiento”, lo que por cierto parecería
negar tan sublime rótulo al 99% del material que editábamos.
Dada la ya mentada génesis autonómica de
todo el invento, con el característico horror vacui que caracteriza a
toda parte propia del Estado de las autonomías, esto es, para evitar un vacío u
oquedad en nuestro catálogo, se acordó entrevistar a un filósofo riojano. Y
aquí ya la cosa se ponía fácil porque evidentemente había un filósofo riojano importante
que sobrepasaba con mucho los carriles regionales, lo que proporcionaba además
una meritoria coartada ante cualquier sesgo regional.
Y allí que en diciembre de 1987 me fui
yo para Oviedo a recoger las contestaciones que Bueno había preparado a un
cuestionario que yo le había facturado días antes: unas 10 preguntas que había
contestado por escrito y que me dictó a mí y a mi magnetófono, preguntas
escolásticas que acabaron entremezcladas con otras que fueron surgiendo sobre
la marcha. Creo que sería capaz, más de treinta años después de indicar cuáles
fueron aquellas 10 preguntas, pero no dejará de ser un fácil juego para el
lector separarlas de sus compañeras improvisadas.
Como Alberto Cardín había colaborado ya
en Calle Mayor, le había pedido telefónicamente que me hiciera de
embajador, a lo que muy amablemente se prestó. A él no le había visto nunca,
como tampoco a Bueno, pero Cardín me parecía una persona muy accesible para quien
no precisaba de un tercer introductor que reclamase un cuarto y así hasta donde
fuera, mientras que Bueno se me antojaba distante como un Júpiter o un Dios
aristotélico al que no se debe molestar, cuando precisamente la mayoría de los
mortales no podemos ni sabemos hacer otra cosa.
Tal supuesto era un prejuicio con un
valor de verdad más nulo que una contradicción y el día cinco de diciembre de
1987 (pudo tal vez tratarse del sábado doce), tras superar algún bache inicial,
Gustavo Bueno me demostró su generosidad y paciencia.
Seguramente se dirá que esta entrevista
tiene mucho que ver con la época o con la etapa de Bueno, pero sobre todo tiene
que ver -me temo- con el conocimiento ralo y parcial que el entrevistador tenía
de la obra del entrevistado: así aparece más la gnoseología que la ontología,
al menos prima facie, no hay mucha política ni religión (aunque se había
publicado poco hacía El animal divino), y todo tiene un aire
divulgativo, propio de quien no se ha enterado demasiado de la empresa en que
se ha metido.
Ese mismo sábado al mediodía conocí a
Gustavo Bueno Sánchez y a Alberto Hidalgo. Por la tarde, aquel me llevó a Gijón
y conocí a David Alvargonzález. El domingo regresé a Logroño con varias cintas
de casete para transcribir, lo que me llevó algún tiempo y me facilitó
ciertos logros en el siempre arduo terreno de la errata creativa. Me traje
también unos cuantos volúmenes, de Bueno o de otros autores de la editorial
Pentalfa. En otras palabras, me cargué con deberes que me han tenido ocupado
desde entonces.
El mismo Bueno corrigió el manuscrito,
aunque no pudo evitar que permaneciesen algunos peculiares dislates en la
versión que se imprimió. Por dialéctico que uno sea, habrá que recordar aquí
esa jaculatoria que exime de toda responsabilidad a quien no sea el que firma
el texto, aunque en el género de la entrevista la autoría es cuestión meramente
formal y no exenta de paradoja.
Y aquí está la entrevista someramente
editada.
Gustavo Bueno (Santo Domingo de la Calzada,
1924) es autor de una de las obras más importantes de la actual filosofía
española y no son insignificantes los rasgos que separan su figura de la de
otros cultivadores patrios de la disciplina. Catedrático en la Universidad de
Oviedo desde 1960, Bueno se ha caracterizado por una seriedad y un rigor quizá
poco frecuentes en el panorama del pensamiento español.
Hablar de su filosofía materialista y su
postura dialéctica no aporta probablemente suficientes señas para dar una
cumplida idea del sistema filosófico que ha venido desarrollando. Su teoría del
cierre categorial supone una importantísima contribución a la filosofía de la
ciencia y ha permitido un acercamiento menos parcial a la realidad de las
ciencias que es facilitado por otras perspectivas filosóficas. Su teoría de los
tres géneros de materialidad es una construcción ontológica sin parangón,
seguramente, dentro de la filosofía materialista. Su defensa de la
sustancialidad de la filosofía, por último, no se queda en una teorización
abstracta, sino que ese refleja en unos modos de incorporar el trabajo
filosófico y la realidad administrativa de la enseñanza filosófica.
Recientemente, su libro Symploké 1,
escrito en colaboración con Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias, ha promovido un
debate con ciertas autoridades del Ministerio de Educación. El libro, pensado
para constituir una alternativa a los manuales de filosofía de bachillerato al
uso, no recibió el visto bueno ministerial en primera instancia. La polémica,
en la que han podido percibirse algunas de las actitudes con las que se cultiva
y transmite la filosofía en España, hizo reconsiderar al ministerio su postura.
En cualquier caso, si algo conviene a la situación actual del pensamiento en
nuestro país es, probablemente, un buen revulsivo.
El texto que sigue refleja una conversación
mantenida con Gustavo Bueno en su domicilio de Oviedo, el día 5 de diciembre de
1987. Resulta inevitable que en toda transcripción gráfica de un diálogo algo
se pierda, pero creemos que la palabra de un filósofo es lo suficientemente
viva como para superar las limitaciones de un género como el de la entrevista.
PEDRO SANTANA: ¿Podría hablarnos
brevemente sobre el ambiente que encontró en la universidad a su ingreso en
ella? ¿Cómo se desarrollaban por entonces los estudios de filosofía?
GUSTAVO BUENO: Esta pregunta proporciona
una buena ocasión para rasgar un poco ese telón con el que nuestra memoria
perezosa suele cubrir los años de la posguerra, con el rótulo de años oscuros y
medievales de la primera fase del franquismo. Mi ingreso en la Universidad de
Zaragoza coincidió con el principio de los años 40. No se trata de reivindicar
la época franquista en cuanto a la vida filosófica que el nuevo régimen
propició, sino de distinguir en ella lo que venía del poder, la filosofía
oficial escolástica, la ideología del nacional-catolicismo, la censura, etc. de
la vida real y, en ella, de la vida filosófica de la sociedad española de la
posguerra, la del exilio, la del interior, la que estaba en la cárcel... No se
puede reducir una a la otra, Esa reducción es
totalmente errónea y conduce, por ejemplo, a planteamientos esquemáticos muy
abundantes en los años 80, tras la liberación democrática que nos ha conducido
felizmente a formar parte del concierto internacional a través de la OTAN, y
según los cuales la historia de nuestra época debiera dividirse en dos mitades:
una antes de la transición, es decir, la época de la oscuridad, la edad de las
cavernas y otra, después de la transición, la claridad de la nueva aurora, edad
en la que las nuevas generaciones han podido traer la luz, ya sea de
Inglaterra, Wittgenstein, Popper, ya sea de Francia, Sartre, Lévi-Strauss,
Lyotard, ya sea de Alemania, Husserl, escuela de Frankfurt, Heidegger, o de
Italia, Vattimo, Severino etc. Tampoco puede hablarse de dos vidas totalmente
independientes. La filosofía oficial influía poderosamente en la vida real, la
moldeaba, pero no la creaba, ni tampoco la agotaba. Se mantenían núcleos vivos
de diferentes tradiciones. Por ejemplo, Eugenio Frutos en Zaragoza, sin
perjuicio del entrelazamiento con la ideología oficial. A través de Frutos, por
ejemplo, leíamos los que llegábamos a hacerlo, a Husserl, a Heidegger, a
Sartre, que acababa de publicar El Ser y la nada. A través de Ramón
Roquer, presbítero, yo me enteré de que existían Carnap, Neurath, etc. El
Tractatus de Wittgenstein lo adquirí hacia 1950 y fue un ejemplar utilizado
por Tierno para su traducción.
P. S.: ¿El mismo ejemplar?
G. B.: Sí. Se lo dejé a Tierno.
Estábamos entonces los dos en Salamanca. La propia organización escolástica de
los planes de estudio del bachillerato, que no distinguía ciencias y letras,
facilitaba una mayor comunicación entre los estudiantes de distintas
facultades. Estudiantes de filosofía había que acudíamos a lecturas en otras
facultades, de anatomía, de psiquiatría... La situación de amistad con Alemania
en los primeros cuarenta permitía estar en contacto muy estrecho con la obra de
Spengler, de Nicolai Hartmann, con Heidegger, con Nietzsche. Y luego estaban
las bibliotecas particulares, empezando por la de mi familia.
Por otra parte, la propia vida oficial
ofrecía la posibilidad de conocer la gran tradición escolástica, Suárez, Santo
Tomás, Juan de Santo Tomás... Yo estoy lejos de lamentarlo y he de confesar
que, en otras circunstancias, no había tomado contacto profesional con la
Escolástica.
P. S.: La aplicación del esquema
antes/después de la transición, que vd. ha mencionado, ¿ha hecho que se
empobreciera la enseñanza de la filosofía en las universidades españolas?
G. B.: Sí, yo creo que si porque ésa es
una representación esquemática ideológica de las nuevas generaciones que han
tenido que descubrir fuera lo que muchas veces tuvieron aquí. Como la música.
Alguien me decía lo maravillado que se quedó tras escuchar El Retablo de
Maese Pedro en Edimburgo. Pero, hombre -le dije-, si eso ya lo teníamos
aquí. Claro, era gente que salía de un medio horrible. La impresión de muchos
fue que después del año 75 se recibió aquí la luz de fuera y que todo lo
anterior no existía. Y eso es falso. En Salamanca estaban muertos de risa, pero
allí estaban los Principia Mathematica de Russell, comprados en la época
de la República.
P. S.: Sí. Era el síndrome del recién
llegado que en los sesenta descubría, por ejemplo, a Wittgenstein.
G.B.: Sí. Era la impresión de que aquí
no sabíamos nada, cuando estábamos al cabo de la calle. También es verdad que
era un cabo de la calle que, de hecho, no funcionaba demasiado. No podía
funcionar. Pero había una tradición. El esquema, yo creo, fue favorecido por el
exilio. Los exiliados tendían a pensar que aquí había un vacío completo. Yo doy
la versión de los que estuvimos dentro y es paradójico ese mecanismo de que los
de fuera se quedaran retrasados. Es algo parecido a lo que pasó en política. Es
el caso del PSOE. La verdad es que hubo años en que era prácticamente imposible
salir fuera. Yo la primera vez que salí a París debió ser por el año 51.
Entonces necesitabas cartas invitándote, era complicado; pero a pesar de todo
había ósmosis. Llegaban revistas, venía gente... Años de clausura tibetana
fueron cinco o seis. Luego había otras fuentes. Desde luego no hubo ruptura. En
otro orden de cosas, yo recuerdo que cuando llegué a Oviedo, compré La vida
de Jesús de Renan en una librería, con el compromiso de no dejársela a los
estudiantes. A esos libros luego, en la facultad, les ponían un tejuelo rojo
porque eran libros prohibidos, pero eso no quiere decir que no se leían. En la
vida se leyeron más. Muchos más que ahora, por esa prohibición.
La recepción de los escritos marxistas
fue relativamente temprana. En resumen, que el esquema es mucho más complicado.
Seguramente este esquema influyó en la supresión de la tradición escolástica,
lo que a mí me parece una barbaridad. En la Salamanca de aquellos años
tremendos, que, ahora mirando hacia atrás, no distingo muy bien de la del siglo
XVI, yo era muy amigo del padre Ramírez, que era riojano, por cierto. Le
llamaban entonces "el Soto redivivo" o algo así. Era un elemento de
lo más interesante. Era un dominico y fue autor de un tratado en varios tomos, De
hominis beatitudine. Tenía ese hombre una erudición verdaderamente
asombrosa y era un escolástico completamente cerril. Ni siquiera cerril, porque
no vivía en la actualidad. Yo era muy amigo suyo. En fin, lo amigo que se podía
ser porque existía una gran diferencia de edad. Él veraneaba con las monjas que
hay en Casalarreina y a veces hacíamos viajes juntos desde Madrid. Entonces
existía el ferrocarril de vía estrecha que llegaba a Ezcaray. A este hombre le
engañaron. La comisión de obispos, por lo visto, le hizo escribir un libro
contra Ortega. Se leyó las obras completas y no entendió nada. Fue su canto del
cisne y allí se desprestigió completamente. Le hicieron mucha propaganda a ese
libro en los años 50 y, la verdad, la cosa no podía ser más ridícula. De todas
formas, y sin perjuicio de su anacronismo, el padre Ramírez fue un sabio de una
especie, anómala, con la rareza del molusco Neopilina, que en lugar de
haberse acabado con el Silúrico resulta que seguía viviendo en nuestros días.
Algo se podía hacer en La Rioja por el padre Ramírez.
P. S.: Hablando de riojanos ilustres,
quizá hubiera que empezar con Julio Rey Pastor.
G. B.: Pues sí. Es una persona de
importancia mundial. Ya estuvo alguien de nuestra facultad en el I Simposio2
sobre él. Yo a Rey Pastor le saludé en una ocasión. Me lo presentó Sánchez
Mazas en el CSIC, en Madrid. No tuve oportunidad de volverlo a ver. Era un
hombre de aspecto riojano característico
P. S.: En el caso de Rey Pastor, hay que
decir que se trajo de Alemania lo mejor de la matemática de su tiempo, ¿no?
G. B.: Sí, es cierto eso. Tuvo la
precisión de captar lo esencial. Yo soy bastante aficionado a cuestiones de
geometría y análisis matemático y el estilo de Rey Pastor es claro, limpio,
lógico. Quizá sea que estoy especialmente acostumbrado a él.
P. S.: Una pregunta que tenía preparada
para después hacía referencia a la enseñanza de la ética en el BUP. Ahora se me
ocurre preguntarle su opinión sobre la eliminación de la geometría en la EGB y
el BUP.
G. B.: Me parece una barbaridad. Esta es
una de las manías que tengo yo. Esa eliminación de la geometría clásica es
tremenda. El otro día en la facultad estábamos hablando de Antropología. Yo les
decía a los estudiantes que hay muchas formaciones que son culturales, pero que
no son antropológicas. Ponía como ejemplo las figuras y los teoremas
geométricos. Hablé del hipercubo y del teorema de Pitágoras. Vi que la gente se
quedaba un poco perpleja. Saqué a una chica y le pedí que nos recordara el
teorema de Pitágoras. A duras penas pudo recordar la fórmula algebraica. Le
dije que lo dibujara y menuda sorpresa que se llevó. No sabía que eso era algo
que se dibujaba. La eliminación de la geometría, yo creo que tiene por efecto
que la gente cree que, al ser todo simbólico, todo es arbitrario, que es un
puro lenguaje. La ventaja de la geometría es que te ofrece a los ojos unas
relaciones materiales, que te educa, que te hace ver que las cosas no son
gratuitas.
P. S.: Vamos ahora con las
preguntas que teníamos sobre La Rioja. Usted nació en esa región ¿Qué recuerdos
guarda de ella? ¿Mantiene allí alguna vinculación en la actualidad?
G. B.: Efectivamente, nací en La Rioja y
no por casualidad, sino porque mi padre, y antes mi abuelo, vivieron en Sto.
Domingo de la Calzada, donde ejercieron como médicos. Ellos procedían de
Calahorra y de Arnedillo -mi padre se llamaba Bueno Arnedillo- y lo tenían a
mucha honra, como yo también lo tengo, naturalmente. Tengo una casa en Santo
Domingo y paso un tiempo allí todos los veranos. La razón principal del
sentimiento de ser riojano no deja de tener que ver del todo con mi vida
filosófica. No pretendo dar a esta manifestación otro alcance del que tiene,
como mera transcripción de un sentimiento habitual que acaso pudiera tener
fuentes distintas. Suelo ver una cierta conexión profunda entre el racionalismo
de base de mi filosofía materialista y ciertas actitudes frecuentemente
atribuidas a los riojanos y cuyos determinantes ecológicos podrían ser acaso
fácilmente precisables. Actitudes como el realismo, el humor propenso a la
ironía, incluso al chiste grueso, la disección implacable de las conductas, la
escasa propensión al misticismo, la voluntad de claridad, la flexible
ingenuidad, etc. Digo todo esto como opinión mía, no pretendo ir más allá.
Habitualmente atribuyo estas actitudes a mi moldeamiento riojano. Mi forma de
hablar es aún característica... Creo que es importante esto. Quien conserva
estos rasgos, es por algo, y quien se libera de ellos, por emplear esta palabra
convencional, es porque ha eliminado sus ataduras con esa parte de su realidad.
P. S.: Sí, ese tipo de cosa que se dice
por ejemplo de la filosofía alemana como marcada por el carácter alemán...
G.B.: Sí. Mire, el año pasado en Galicia
me preguntaron si podía existir filosofía en gallego. Yo dije, primero, que la
pregunta tenía sentido porque el lenguaje es importantísimo para la filosofía.
No se podría uno imaginar a Hegel escribiendo en inglés. O, a la inversa, a
Darwin en alemán. Es algo de la estructura del alemán. La sintaxis alemana
exige una construcción temporal característica. Yo les decía a los gallegos,
que me habían puesto además hasta traductor simultáneo cuando les entendía
perfectamente, que la sintaxis del gallego es la misma que la del castellano y
que ésta es la más parecida que hay a la alemana. Les dije que sí, que podía
haber filosofía en gallego, pero que sería la misma que la castellana. Iba a
ser sólo como si variase el color de la tinta con la que está impreso un libro.
No les gustó demasiado la respuesta...
P. S.: Hablando de La Rioja, en esta
comunidad autónoma no existe universidad propia. ¿Qué opina vd.? ¿Debe haber
universidad en La Rioja?
G. B.: Mi opinión es muy sencilla y no
es más que la aplicación de ideas generales al asunto. Una universidad en La
Rioja es muy importante. No es una cantidad despreciable. Con razón se
reivindica esta institución. El hecho de que haya universidad cambia el estatus
de una región... Sin universidad, no puede ser más que de segundo orden. Y, en
mi opinión, debe ser simplemente lo que es una universidad. Debe tener
departamentos que estudien lo propio de la región, más que nada por razones de
contigüidad. En principio, debe ser tan variada como se pueda. No hay por qué
vincular una gran universidad a una gran región, demográficamente hablando.
Tenemos los ejemplos de Alemania o Inglaterra. Hay condiciones, además, que
hacen que una universidad pequeña funcione mejor que una grande. Logroño, por
emplazamiento geográfico y por su tradición histórica, es un lugar muy idóneo
para hacer una universidad de tamaño pequeño, pero grande en calidad. Ahora es
fácil, por ejemplo, mediante microfilmación, lograr una grandísima biblioteca
universitaria.
P. S.: Ciertas personas en La Rioja
parece que piensan sobre todo en escuelas o en disciplinas, como la enología,
en directa relación con la economía regional.
G. B.: Una de las cosas que podría
ofrecer La Rioja es el lenguaje. Podía crearse una facultad de Filología... La
cuestión es que haya un buen equipo dirigente que haga una buena universidad de
nueva planta. La universidad debe ser una universidad auténtica, con todo lo
que precisa para ser tal.
P. S.: ¿Qué opina de la reorganización
universitaria propiciada por la nueva ley3?
G.B.: En general, es desafortunada. Por
muchas razones. A mí me parece que esta ley peca de una cierta demagogia. Se
han traído muchos elementos superficiales y esnobistas, acaso por el equipo
ministerial, sociólogos procedentes de la escuela de Frankfurt algunos, con una
cierta visión de la universidad. Algo que han hecho es acabar con la escuela.
Pese a todos los defectos del antiguo sistema, del catedrático, de la escuela y
de la lección magistral, su eliminación ha descompuesto en cierta manera la universidad.
Con el agua del baño, han tirado al bebé.
P. S.: Desde el punto de vista
disciplinar, ¿cómo han quedado los departamentos de filosofía?
G. B.: Lo de las áreas de conocimiento
es verdaderamente increíble. Los criterios han sido muy discutibles. La distribución
no tiene ninguna base teórica. En un seminario sobre clasificación de las
ciencias no dimos con la clave de estas áreas. Después de esto, prevalecieron
los intereses administrativos y las chapuzas.
En filosofía la cosa no puede ser más
ridícula. Sólo han dejado la historia de la filosofía y la metafísica. La
muerte de la filosofía, de la que hablábamos en tiempos de la polémica con
Sacristán, se ha cumplido ahora.
P. S.: ¿Podría decirnos algo acerca de
sus ideas sobre cómo debe funcionar un departamento de filosofía? ¿Qué
dificultades tuvo al organizar el de Oviedo tras ganar la cátedra?
G. B.: La creación del Departamento de
Filosofía de la Universidad de Oviedo tuvo lugar un poco después de mi
incorporación a esta universidad y éstas fueron las líneas principales por las
que me guie: Primero un plan de medio y largo plazo para la formación de una
biblioteca, que aquí la habían quemado dos veces, en el 34 y en el 36. Luego,
una política de conexión e intercambio de información con otras universidades.
También la institución de seminarios sobre temas prefijados. Por ejemplo, entre
ellos, recuerdo, los de clases sociales, de clases lógicas, de
estructuralismo... Eran seminarios en que cabían gentes de otras facultades.
Era importante también la discusión de temas propios del departamento. La
teoría del cierre categorial, por ejemplo, fue elaborada en sesiones
laboriosísimas. Otra cosa importante, las publicaciones. Hubo dificultades
causadas por recelos políticos; pero las principales fueron de carácter
económico: comprar libros, mecanografiar, cosa que, por cierto, es un mecanismo
esencial del trabajo académico. Hay trabajos que se han perdido por carecer de alguien
especializado en esto. Volviendo a lo de La Rioja, uno siente envidia de lo que
gente que conociendo el tema podía hacer organizando una universidad de nueva
planta, pero es mejor que no se haga nada que hacerlo mal. Crear una serie de
centros para cubrir el trámite es una tontería. Sería una más.
P. S.: Hablemos de la polémica con
Sacristán acerca de la sustancialidad de la filosofía. ¿Qué relaciones guardaba
ese debate con la situación académica española de aquel entonces? ¿Podría
hablarnos acerca de su defensa de la sustancialidad de la filosofía? ¿Qué
vigencia mantiene el debate en la actualidad? ¿El tipo de filósofo
absolutamente mundano que se ha hecho conspicuo en nuestros días contribuye a
una merma de la sustancialidad filosófica, en el sentido de que, si otros
reducen la filosofía a una ancilla scientiarum, éstos poco menos que la
convierten en una variedad de periodismo culto?
G. B.: Mi polémica con Sacristán tuvo
lugar en torno al 68, cuando lo de Mayo. El papel de la filosofía en el
conjunto del saber se publicó dos años más tarde por dificultades editoriales.
Eran años en que la filosofía oficial escolástica se estaba desmoronando. La
pérdida de prestigio de ésta coincidió con el movimiento general europeo,
francés y alemán, sobre todo, de la muerte de la filosofía. Unas veces la
muerte se anunciaba desde la antropología estructuralista. Otras veces, desde
la praxis marxista, otras desde el positivismo cientificista y en otros casos
era la muerte mística de los fideístas, la cual se aliaba muy bien con el
positivismo. Este era el caso de algunos wittgensteinianos y en último término
de algunos que al final son clérigos que hacen la apología del cristianismo.
Sacristán ofreció una especie de combinación de la muerte positivista y la
muerte práctico-marxista, abogando por la supresión de las facultades de
filosofía y la transformación de la filosofía en algo puramente mundano. Aunque
yo estaba de acuerdo con las fuentes tecnológicas, políticas y científicas de
la filosofía, reconocimiento en el que yo insistía abundantemente a propósito
de la condición de la filosofía como un saber de segundo grado, un saber que
presupone saberes previos, discrepaba con Sacristán en cuanto a la naturaleza
propia de estos saberes de segundo grado y consiguientemente en cuanto a las
formas sociales necesarias para su ejercicio. Utilizando la fórmula 2° grado,
Sacristán tendía a reducir la filosofía a sus fuentes. El saber de segundo
grado es, por tanto, un saber de segundo grado que sólo los científicos,
políticos; etcétera pueden administrar... A mi juicio, esta tesis era el
resultado de un desfallecimiento de la dialéctica de la filosofía, de su tendencia
a desbordar sus fuentes, a constituirse como una red transversal que de algún
modo flota sobre las corrientes y va formando históricamente un campo con unas
figuras propias, aunque siempre nutrido de otras. A esto llamaba yo
sustancialidad de la filosofía y no a otra cosa. Sustantividad como un momento
de la dialéctica de segundo grado. Todo mi empeño consistió aquí en tratar de
señalar con el dedo los contenidos de este cuerpo «sustantivo», que, sin
embargo, sólo subsistía alimentado por otras corrientes de la actividad humana.
Señalé, a este respecto, a las Ideas, oponiéndolas a las categorías, como
verdaderas células del cuerpo de la filosofía. Así los profesionales de la
filosofía no se verían obligados a definirse, como pretendía Sacristán, con las
alternativas de especialistas en el Ser, la Nada o en el Todo, ya que podrían
adecuadamente caracterizarse como profesionales de las Ideas. Un filósofo
académico, según esto, es alguien que profesionalmente estudia las Ideas:
Verdad, Libertad, Ciencia, Estructura y también las del Ser, la Nada, el Todo,
la Parte... Estudia estas Ideas y, por tanto, sus conexiones, el sistema de las
mismas, si es posible la «geometría» de las ideas y la propia idea de sistema.
El estudio de ese cuerpo creciente y cambiante de las Ideas no puede
considerarse como un mero apéndice de las ciencias o de cualquier otra conducta
mundana. Él mismo introduce una perspectiva nueva, susceptible, a su vez, de
ser cultivada de muchas maneras. La filosofía académica, sin embargo, no podría
considerarse como algo que pueda sustituir a la mundana. Las relaciones entre
ambas filosofías no son las de la geometría científica y la popular. La
filosofía mundana, incluso la que se expresa en el periodismo, mantiene siempre
la posibilidad de revelar alguna Idea o conexión de Ideas que la filosofía
académica acaso no pueda sospechar.
P. S.: Mario Bunge, en algún sitio, dice
algo así como que si los filósofos no hacen filosofía de la física, los físicos
harán mala filosofía. ¿Qué piensa usted?
G. B.: En cierto modo, sí. Eso es
cierto. Bunge estuvo aquí en el Congreso4 de hace unos años. Lo que
pasa con esta filosofía hecha por físicos es que es un componente esencial de
la filosofía. Esto es evidente. Es más sutil la cuestión de lo que parece. Yo
soy el primero en tener un gran recelo por el gremio filosófico, sobre todo
viendo cómo están las cosas: Kantianamente, la legislación de la razón procede
de la filosofía mundana, pero no es infalible. El planteamiento filosófico es
aquí necesario.
P. S.: ¿Qué ocurre cuando el filósofo
mundano niega la filosofía académica?
G.B.: Claro. Esto es así. Es una lucha,
es una dialéctica. La academia, la platónica, recogía ideas de todas partes y
las discutía. Eso es el método dialéctico, pero no hay en la filosofía
académica garantías de profundidad o verdad. La categoría de filósofo parece
que se ha ido formando nuevamente en los últimos años. Ahora de todos dicen que
somos filósofos. Pasó unos años antes con la palabra intelectual. La palabra,
por exceso de aplicaciones, se desvirtúa. Y además, socialmente, se diferencia
filósofo de profesor. de filosofía. Aquél es el que tiene opiniones propias.
Este es un hecho curioso de la vida cultural en España.
P. S.: Usted en un programa de
televisión dijo que lo presentaran como estoico.
G. B.: Era broma. ¿Lo dijeron? ¿Apareció
de verdad?
P. S.: Sí, en los subtítulos.
G. B.: Era una broma. Tú te quieres
desmarcar, pero luego la gente te llama como te llama.
P. S.: Acerca de la teoría del cierre
categorial, he leído en algunos lugares que no aporta en modo alguno un
criterio de demarcación al estilo popperiano, por ejemplo, sino que más bien
constituiría una especie de definición de «disciplinariedad». En definitiva, se
acusa a su teoría de no guardar demasiado aire de familia con las filosofías de
la ciencia de raigambre neopositivista. En su opinión, ¿tiene esto algo que ver
con sus posiciones sobre la sustancialidad de la filosofía? ¿Qué diferencia sus
estudios sobre, por ejemplo, la antropología o la economía política, del tipo
de reflexión usual de los filósofos de la ciencia al uso?
G. B.: Esta crítica a la teoría del
cierre categorial me, parece injusta, al menos si juzgamos las pretensiones de
la teoría, que son precisamente establecer un criterio de demarcación entre las
ciencias en su sentido más estricto y los saberes no científicos, entre ellos
la filosofía, que no sería un saber científico porque no cabe un cierre
categorial en un conjunto de Ideas, sin que por ello se pueda decir que no es
un saber racional.
Efectivamente, los criterios de
demarcación son opuestos a los de Popper, entre ellos, la falsabilidad y
después la mayor verosimilitud, que el mismo Popper hubo de retirar. Giran
todos ellos en torno a la identidad sintética. Hay ciencia estricta cuando en
la confluencia de diferentes cursos operatorios resulta, de vez en cuando, una
identidad sintética. Este es el sentido de la verdad científica y no, por
ejemplo, la adecuación con la realidad, o la verosimilitud, o la falsación o la
coherencia formal. El criterio es muy fuerte y muy pocas ciencias lo satisfacen
plenamente. Sin embargo, el criterio no es rígido. Contiene modulaciones
internas que permiten reconocer las relaciones en las ciencias humanas como
ciencias con una metodología β-operatoria. Alberto Cardín, precisamente, está
preparando una recopilación5 sobre la distinción de Pike emic\etic y
está recogiendo los textos fundamentales de Pike, de Harris, etc. Me pidió que
escribiese una exposición de la teoría de Pike según la teoría del cierre
categorial. Ahora la he acabado. y apliqué la teoría del cierre sobre todo a la
teoría de Marvin Harris.
P. S.: Usted se muestra crítico frente
al materialismo cultural.
G.B.: Harris estuvo aquí hace dos años.
Es un tipo extraordinario. Es una paradoja. Es unos de los hombres que más
admiro y estimo y, lo que son las cosas, en esta distinción queda totalmente
desfigurado. Aquí, en el Congreso6, discutimos mucho... Él tiene una
mentalidad skinneriana. Entre su formación antropológica y su formación
psicológica, ha unido la distinción emic/etic y la mental/conductual y el
barullo que ha organizado es tremendo.
P. S.: Parece que Harris se mueve por
una especial militancia contra los Castanedas y otras muestras de
irracionalismo.
G. B.: Sí. quizá. Nosotros descubrimos
aquí la distinción hace muchos años. Antes de que se popularizara entre
lingüistas y demás. Por cierto, Pike también estuvo aquí. Un tipo ingenuo, muy
majo y simpático. Yo aplico la teoría del cierre en su parte de las
metodologías β, que son aquéllas por medio de las cuales tratamos de definir
las ciencias humanas, a esta distinción de Pike. Para que, lo entiendan los
antropólogos, dedico un espacio bastante grande a analizar el caso que estudia
Rappaport. Los tsembaga no bajan a menos de 1.000 metros de altitud porque eso
les produce fiebres. Rappaport hace la explicación emic de los espíritus que
causan la fiebre y la etic de la existencia del mosquito anófeles.
Prácticamente hace una yuxtaposición, en el sentido de reconocer las dos
explicaciones. Como además habla de un isomorfismo entre ambas, todo le sale
divinamente.
Cuando se habla de la antropología en
general, se habla de ella como una esfera megárica autónoma, que se puede
enfrentar a las otras, cuando esto no es así. Yo lo que hago es restituir la
posición de Pike, quién introdujo la distinción con los mixtecas. Juega con la
distinción entre un individuo y otro y la que se da entre un mixteca y un yaki.
Yo redefino la distinción con los mixtecas. Juega con la distinción necesaria,
que se produce necesariamente dentro de la idea de las metodologías β-operatorias.
Trato de clasificar la distinción en esa tabla como una operación β-2, práctica, dado
que tanto el nativo como el antropólogo están en una relación dialéctica de
engaño, de lucha. Es una distinción meramente práctica. Es muchas veces
indispensable, pero se da a un nivel fenoménico. Cuando la antropología va
construyéndose como ciencia regresa a un nivel β-1 y, entonces, la distinción
de Pike se diluye. Ya no es el etic de Pike, sino lo estructural. La distinción
se diluye cuando la antropología es ciencia, y cuando no es ciencia vuelve otra
vez a aparecer.
P. S.: La distinción quizá pueda verse
más claramente en lingüística...
G. B.: Un sistema vocálico tomado como
patrón no está hecho en abstracto, sino ya a cierto nivel. La selección de unas
bandas determinadas no es física.
El problema que se plantea aquí en serio
es la distinción dialéctica diamérica entre diferentes culturas. Si hay
posibilidad de hablar de las culturas en plan megárico como esferas con sus
dentros y sus fueras, o si esto no ocurre, si se penetran unas en otras o
algunas envuelven a otras.
Otro ejemplo: se pueden dar una serie de
categorías etic para definir diversos conceptos arquitectónicos, pero los
sistemas de que se hablase no serían ya físicos, sino que estarían a una cierta
escala tecnológica. Cuando se dan definiciones etic, estamos a nivel β2,
tecnológico. Esto implica que las relaciones entre culturas no son megáricas
como Pike supone. el nervio de la distinción estriba en que suscita la cuestión
del entrismo: para conocer la cultura negra hay que ser negro, etc.
En fin, prosiguiendo con la teoría del
cierre, el criterio es muy fuerte y ello hace posible mantener un planteamiento
de las ciencias humanas como ciencias con una metodología β -operatoria. Además,
la teoría del cierre ofrece criterios de demarcación entre una ciencia y su
prehistoria, demarcación en la que fracasa enteramente la teoría de Popper, por
ejemplo. La «química» de Empédocles o Aristóteles sería tan científica en su
época como la de Dalton en la suya. Deberíamos entonces comenzar la historia de
la química con el descubrimiento de los metales, Sin embargo, según la teoría
del cierre, este proceder es pura confusión. Si una ciencia no tiene objeto,
sino un campo construido por múltiples términos enclasados a una escala
determinada, se comprende que no se pueda llamar química a una ciencia que toma
como conceptos básicos el agua, el aire, etc. No existe química como ciencia
hasta el descubrimiento del hidrógeno, del nitrógeno... de la misma manera que
la biología como ciencia no existe antes de la doctrina celular. Lo de antes de
Lavoisier es química prehistórica. A mí me parece que el criterio de
demarcación del cierre de momento no tiene competidores en este aspecto. Hay
química cuando hay un campo cerrado, lo que no quiere decir clausurado.
P. S.: ¿Habría prehistoria en el caso de
la lingüística?
G. B.: La idea escolástica, aristotélica
o positivista del objeto -material o formal- de las ciencias es una idea
completamente inadecuada desde el punto de vista del análisis lógico. Las
ciencias tienen mucho que ver con las tecnologías. A mí me parece que la
lingüística está basada en una tecnología, que es la escritura, que ya
constituye un análisis del lenguaje muy fino. El descubrimiento del álgebra
también está allí. La traducción está también en la base de la lingüística. El
Cratilo no se puede olvidar. Es muy importante.
P. S.: Creo que es un texto mal
entendido, sobre todo por los lingüistas...
G. B.: Yo lo he reivindicado muchas
veces. Hice un intento de relectura del Cratilo desde los puntos de vista de la
gramática estructural. Se pueden hallar allí distinciones como la de la 1ª y 2ª
articulación. Claro, todo está encubierto por esa tesis del naturalismo del
idioma, que algunos conciben como una tesis mística. Pero no es un naturalismo
ingenuo, sino más bien habla de la imitación de las cosas por las operaciones
realizadas, de algo de esto habla Jakobson.
La idea central de la teoría del cierre
es que una ciencia supone un análisis del campo en términos previamente
fabricados por una tecnología. La ciencia aparece cuando hay diferentes
tecnologías que entran en conflicto.
En el caso de la gramática, yo lo
explico así, como sugerencia: cuando entra en conflicto la gramática de los
griegos con los fenicios, como eran los estoicos, que hablaban idiomas
semíticos. El conflicto precisa un regressus que ya no es puramente
tecnológico. En el caso de la geometría, el conflicto se produce entre
diferentes sistemas de medida o numeración. A la Academia platónica iba gente
de todo el Mediterráneo y allí se discutía de todas estas cosas. Hay una
ciencia ya constituida cuando hay una mínima construcción de los elementos que
están dados.
En el caso de la química, el cierre lo
da Lavoisier. La balanza con la que pesa los productos de la reacción es un
relator. En el caso de la biología, se puede sostener la tesis de que antes de
la teoría celular no había biología científica. El propio Linneo acertó de
casualidad. Algo parecido a lo que pasa en física con la espectroscopia en
tiempos de Balmer. Nadie sabía cómo funcionaba aquello hasta la teoría de Bohr.
A mí me parece que cuando Platón y
Aristóteles hablan de la episteme de la ciencia, hablan de la geometría,
de algo muy concreto. Lo que Aristóteles quiere discriminar es en qué se
diferencian los silogismos de los geómetras de otros. El suyo es casi un
análisis gramatical. Platón introdujo un análisis de la ciencia, sepultado
luego por Aristóteles, fundamentado en la dialéctica del fenómeno y la esencia,
de la apariencia y la verdad y en el conocimiento por hipótesis. Platón dice
que el fenómeno está incluido en la propia ciencia. Aristóteles lo coloca en la
sensación, algo previo al intellectus.
En cuanto a la última parte de lo que me
preguntó al principio, la teoría del cierre por atender muy de cerca los
contenidos materiales, no sólo los formales proposicionales, de las ciencias,
obliga a orientar la filosofía de las ciencias en términos muy próximos a las
ontologías regionales. En la teoría del cierre no podemos aceptar que la
geometría agote el espacio, o la biología la vida de los organismos. Luego, en
los propios resultados de la geometría o la biología habrá que esperar la
manifestación de Ideas nuevas, o en contextos nuevos o característicos, que
piden su composición con las Ideas emanadas de las categorías.
P. S.: La pluralidad es una noción
fundamental de su filosofía, ¿no?
G. B.: Sí. En contra del reduccionismo.
Esto de la pluralidad se podía ilustrar incluso con ideas aristotélicas. La
especie de manía que tengo yo de ilustrar lo que digo con los clásicos
seguramente se debe a un deseo de mostrar que las ideas que estás exponiendo no
son gratuitas, que ya existen, por lo menos en nuestra tradición. Esta idea
está en Aristóteles, que habla de materia determinada, conformada. No existe la
materia prima. La materia determinada se define por la multiplicidad, «partes
extra partes», y por la codeterminación de esas partes unas por otras. La
materia prima, en consecuencia, no tiene realidad.
P. S.: Perdone un «excursus» un poco
raro: ¿Qué opina de las teorías cosmológicas del tipo «Big Bang», que reducen
la pluralidad de la materia y las interacciones a medida que se está más cerca
de un instante 0?
G. B.: El año pasado tuvimos una
discusión con un astrofísico, Mariano Moles. Había estado exponiendo todas
estas teorías cosmogónicas y me sorprendió la forma en que lo hacía. Comencé a
poner objeciones a la teoría y me dijo «estamos de acuerdo». Dijo que claro,
que eso era la ciencia normal y la tenía que exponer. La teoría del «Big Bang»,
aparte del nombre, es obra de un clérigo, de Lemaître, y son los clérigos los
que más jalean la teoría. Es legítimo aplicar el reduccionismo a todo lo que se
pueda. Pero la teoría del «Big Bang» se entiende como ideología pura. No tiene
fundamento en cuanto a sus presupuestos y sus fines, aunque recoge muchos
hechos. La categoría de las leyes físicas tiene derecho a ser aplicada tan
lejos como sea posible, pero luego hay que regresar a esa categoría. Volviendo
al reduccionismo y a la pluralidad, en biología el asunto plantea problemas
tremendos. El problema de la morfología y su reduccionismo bioquímico. Los
bioquímicos propenden al reduccionismo, tienden a ver sólo las cadenas de
moléculas y las reacciones de sus laboratorios. En el caso de la bioquímica, el
conflicto está en su lucha por no ser devorada por la física, pero claro la
física no puede construir la bioquímica.
P. S.: ¿Cuál es su opinión sobre los
diversos materialismos emergentistas?
G. B.: A mí me parece que la idea de
emergencia es muy oscura. Este tema lo he discutido mucho con Bunge. A mí me
parece que es una idea sumamente confusa, que tiene que ver con ideas
creacionistas. Sobre el concepto de anamórfosis, que pretende reincorporar
mucho de lo que dice la emergencia, diré que procurando encontrar una
definición operatoria de emergencia, me he encontrado con que la palabra tiene
sentido cuando ya está formalmente prefigurada la forma que va a emerger. Si un
arqueólogo encuentra los añicos de un jarrón y lo recompone, es porque el
jarrón está ya prefigurado. El concepto tendría sentido en una metafísica
neoplatónica o cristiana.
P. S.: ¿Qué opina de la teoría de
catástrofes?
G. B.: Thom también estuvo aquí hace dos
años. Me gustan mucho sus ideas sobre causalidad y determinismo, muy clásicas,
sin concesiones. La teoría de catástrofes es, por de pronto, una metodología
geométrica de una serie de modelos topológicos que tratan de recoger procesos
biológicos o físicos que no se ajustan al cálculo diferencial. Querer hacer una
filosofía de esto, o una metafísica catastrofista supone un verdadero salto
mortal.
P. S.: ¿Y en cuanto a sus aplicaciones,
digamos, científicas?
G. B.: Parece que pasó ya la época de la
fiebre de las catástrofes, con Waddington y demás. Estas cosas me gustan más a
mí por lo que sugieren. Me atrae el placer de ver cómo funciona aquello, pero
es un tipo de ciencia que no es ciencia todavía.
P. S.: A propósito, ¿qué piensa del
renovado interés periodístico por la ciencia, al menos por ciertos temas, como
la teoría de catástrofes, los fractales, algunos aspectos de la física cuántica
o la termodinámica de Prygogine?
G. B.: Parece, en principio, un hecho
justificado el interés de la gente. Las condiciones para que algo esté de moda
habría que analizarlas. Las teorías que usted ha citado, al ser formales,
parecen sólidas y no parecen improvisadas. Cuando estas teorías empiezan a
aplicarse a cosas cotidianas, el fin de semana como catástrofe, por ejemplo, se
acercan a la gente. Lo peor es la mezcolanza y la confusión terrible que hay.
En un artículo que me pidieron en El Independiente sobre si hay ideas en
España, sostuve la tesis, más bien la hipótesis, siguiente. Supongamos que hay
ideas en España. No es problema de existencia, sino de presencia. La diferencia
con los tiempos de Ortega, de la II República, es que entonces se reconocían
focos de dónde manaban las ideas y los enemigos se reconocían también como
tales. Ahora lo que pasa es que todo está mezclado. Imagínese un programa de
televisión con, qué sé yo, Terenci Moix, Marvin Harris y Pitita Ridruejo. Si,
pongo por caso, se da un debate entre estos dos sobre chamanismo, claro,
entonces el público quedaría completamente neutralizado. Harris debería ser
cortés, atender a lo que le dicen, etc. Todo quedaría en tablas. Al final, la
gente piensa que todo es lo mismo. El problema no es que no haya pensamiento,
es que está todo mezclado. No hay solución a corto plazo. La única evolución
que veo hacia un estado que no sea de entropía máxima como ahora, es mediante
grupos de gente que sepan lo que se traen entre manos y que las cosas, por
anamorfosis, vayan a un sistema más ordenado, más formal.
P. S.: Hablemos algo de la teleología,
por cambiar un poco. ¿Qué piensa usted sobre el asunto?
G. B.: La teleología es un problema.
Ahora hay una reivindicación de las causas finales por filósofos, físicos,
biólogos, en términos no demiúrgicos. En psicología, la cosa es más complicada
por el recurso de las actitudes proposicionales desde el neobehaviourismo. Es
curioso el planteamiento, en cambio, en física o biología. Yo tengo entre manos
un trabajo sobre causalidad, una de las cosas que quiero terminar. Es uno de
los temas que encuentro más importantes y menos tratados adecuadamente.
Sinceramente, creo que los intentos tipo Taylor que ha habido de redefinir la
finalidad en términos no propositivos son muy insulsos y no resuelven nada.
La idea de finalidad no se debe eliminar
de un plumazo. Creo que es una idea con una estructura que hay que redefinir.
He apuntado algo de esto en mi artículo sobre las ceremonias en el número 15 de
El Basilisco7Cardín y también sobre la cuestión de la
actividad proléptica. La cosa era al revés que en física. Se trataba de
redefinir la actividad proléptica en términos no prolépticos. Opero basándome
en que la idea de futuro es una pseudoidea. No hay futuro. El ejemplo de El
Escorial. ¿Cómo podemos decir que Herrera planeó El Escorial, si El Escorial no
existía en tiempos de Herrera? Es un juego de espejos, pero con unas
consecuencias tremendas. Negar la actividad proléptica es algo muy fuerte,
porque es una idea básica en el conductismo y la antropología. En el artículo,
introduje el concepto de actividad proléptica normativa como característico de
la actividad humana. Claro, el problema es entonces, de dónde vienen las
normas. A mí me parece que un criterio para diferenciar el nivel antropológico
del etológico es éste de la normalización. Lo que no quiere decir que las
normalizaciones sean fines. Para mí, las normalizaciones se dan cuando hay
grupos humanos que se mueven por rutinas transmitidas por aprendizaje y entran
en confluencia y conflicto diferentes rutinas. Cuando estos conflictos se
manifiestan, la rutina que prevalece se convierte en norma.
P. S.: Una visión bastante darwiniana.
G. B.: Pues sí, incluso utilizo el
mecanismo de la lucha de unas rutinas con otras.
P. S.: ¿Cree usted que sobre su teoría
de las ceremonias se podría construir una pragmática, aplicable, por ejemplo,
al estudio de los textos narrativos?
G. B.: No se me ha ocurrido pensar en
ello. El punto de partida de la teoría fue mi propio asombro al comprobar cómo
leyes de transformación lógica, o de teoría de matrices, se podían aplicar a
actividades cotidianas, vestirse, desvestirse, etc. También es verdad que el
misterio desaparece cuando vas a las demostraciones de los teoremas, que son
puramente artesanales y tecnológicas. Los mecanismos empleados en ellas son
semejantes a cosas cotidianas, la diferencia entre izquierda y derecha, el
espejo... El isomorfismo es algo que se produce a nivel de normas.
Yo, que soy poco dado, a ceremonias, me
vi sorprendido, cuando llegué a Oviedo, de que había que ponerse toga y
birrete. Sólo dos veces me he puesto la toga. Una me la puso a traición Elías
Díaz. Formaba parte de un tribunal de Derecho, que son mucho más ceremoniosos.
Elías Díaz vino por detrás y me la puso. Otra vez me la puse en un discurso en
el cual, por cierto, una referencia a los celtas desencadenó aquí en Asturias
una gran polvareda. Como estaba con esto de las ceremonias, decidí que había
que ser ceremonioso.
Una vez, en una junta de facultad, un
colega dijo que los profesores tenían que llevar corbata e ir dignamente
vestidos, que ya estaba bien de informalidad. En realidad, se metía conmigo por
razones políticas. Yo dije que me parecía muy bien, que había que ir vestido
como es debido, pero que, como nuestra facultad es de carácter
predominantemente histórico, había que ir vistiendo según la época que se
estuviera explicando. Que yo, por ejemplo, no tenía inconveniente en ponerme
peluca cuando explicase a Leibniz. La cosa fue un pitorreo enorme y, ya que la
gente estaba por la labor, añadí que era algo muy importante y que la música
debía acompañar, también según la época, la entrada del profesor en el aula,
tal como Franco entraba bajo palio a las iglesias, etc.
Volviendo al principio, la teoría de las
ceremonias plantea el problema de la actividad proléptica y teleológica. Yo,
por medio de la teoría de la identidad, intentaba definir en qué consistía su
finalidad, qué era aquello.
P. S.: Con lo anterior, quizá entremos
ya en el tema de la Dialéctica. Creo que una de las principales armas de los
«anti-dialécticos», si bien a un nivel más retórico que otra cosa, es que se
acusa a los escritos de corte dialéctico de oscuros, inexactos y faltos de
concreción. ¿Qué significado tiene declararse partidario de las posiciones
dialécticas? ¿Son los que he llamado «antidialécticos» algo así como
dialécticos vergonzantes? ¿Se podría llegar a un lenguaje común entre ambos
bandos?
G. B.: Es muy difícil hacerse entender
al público en general en relación con la dialéctica, debido precisamente a la
multiplicidad de interpretaciones contrapuestas entre sí que recibe el término.
En cierto modo, parece que la única manera de entrar en las cuestiones acerca
de la dialéctica es entrar de un modo él mismo dialéctico. Hay dos grandes
tradiciones que precisamente pueden vincularse a Platón y Aristóteles. Platón,
como es sabido, es el primero que utiliza el término dialéctica, aunque él atribuyó
la invención del mismo a Zenón eleata. Para Platón, la dialéctica es el método
por excelencia, porque la argumentación es ella misma dialéctica en política,
geometría y filosofía. La dialéctica platónica implica, entre otras cosas, que
el error y la apariencia están necesariamente intercalados en la verdad y en la
esencia. Es imposible pretender vivir en la verdad como si la apariencia no
hubiese existido jamás. O como si nos pudiésemos olvidar en ella que las
rectificaciones y contradicciones, por tanto, son episodios necesarios en el
proceso del conocimiento.
Aristóteles, en cambio, quizá vio las
cosas de otro modo. La verdad, el conocimiento, al menos una vez que ha sido
conquistado, parece que exige la segregación de toda apariencia, parece
respirar en un éter luminoso en el que no caben sombras, sólo claridad lógica,
la claridad que Aristóteles pretende descubrir en los Analíticos Primeros y Segundos, aunque también es verdad que
aquéllos son mucho más claros que éstos, en los que se intenta exponer la
estructura de los silogismos epistemónicos. Desde Aristóteles, una tradición
constante tenderá a marcar el término «dialéctica» con un estigma peyorativo.
Dialéctica será, por ejemplo, una argumentación no científica, aunque no llegue
a ser sofística. Los procesos dialécticos son indirectos, se orientan antes a
la refutación que al descubrimiento de la verdad. Esta consideración de la
dialéctica llega casi ininterrumpidamente hasta Kant, que, como buen
escolástico también contrapone analíticos y dialécticos. Yo defiendo el
carácter escolástico de Kant. A mí me recuerda a un maestro de capilla tocando
el órgano y dándole la vuelta a todo. Es un escolástico cerrado en sus
clasificaciones, si bien en un plano trascendental. Y después de Kant hasta
nosotros, lo mismo. Popper, por ejemplo, llega al paroxismo y produce la
impresión de no distinguir entre un dialéctico y un débil mental, pero esto es
debido a sus prejuicios, a su cretinismo político y a su cretinismo filosófico
en general, ampliamente compartido en los ambientes anglosajones. Me contaba
Harris que, en los U.S.A., «dialéctica» les sonaba como algo sucio. Eso parece
que viene de la época de McCarthy. Dialéctico era soviético en el fondo. Suena
mal la palabra en medios universitarios porque se la asocia al materialismo
dialéctico y la Unión Soviética. Marvin Harris en El materialismo cultural tiene
buen cuidado de mantenerse a distancia del materialismo histórico, por lo que
tiene de dialéctico. Lo cierto es que no sólo Marx, sino también Hegel, por
citar sólo a los grandes pensadores proclamaron a través de la dialéctica no
sólo el pensamiento, sino también la realidad histórica y física.
La contraposición entre dialécticos y
anti-dialécticos, analíticos, contraposición que se emplea con frecuencia para
clasificar a los filósofos españoles del presente, es muy profunda y, sobre
todo, muy compleja, en el sentido de que arrastra y polariza asuntos muy
complejos. Es probable que los analíticos tiendan al armonismo y al
funcionalismo en política, a confiar en soluciones graduales y tecnocráticas,
anulando la realidad de los conflictos de clase o de otro tipo. También es
probable que los dialécticos, me refiero a España, desconfiarán de los
planteamientos homeostáticos, de equilibrio. Seguramente subrayarán la realidad
de los conflictos sociales, la inconmensurabilidad de las diferentes partes de
la realidad, su pluralidad, etc. Desde luego, es muy difícil entenderse. Los
analíticos tacharán a los dialécticos de confusos e inconsistentes. Los
dialécticos tacharán a los analíticos de excesivamente claros, de triviales o
frívolos. Los analíticos mostrarán cómo armas suyas la lógica formal, el análisis
lógico del lenguaje y desafiarán a los dialécticos a construir una lógica
dialéctica. Efectivamente, los ejemplos de lógica dialéctica habituales
contribuyen al descrédito de la lógica dialéctica. A mi juicio, la
contraposición entre dialécticos y analíticos cristaliza en oposiciones mucho
más profundas, no fáciles de señalar. La situación es muy semejante, me parece,
a la de la contraposición en el Renacimiento, también en España, entre
platónicos y aristotélicos. No creo que sea posible desde una perspectiva
neutral definir los rasgos principales que caracterizan a los términos de la
oposición. La caracterización propuesta por un dialéctico será distinta de la
que proponga un analítico. De otro modo, la caracterización será ya analítica o
dialéctica.
Desde mi perspectiva dialéctica, los
analíticos se me aparecen como gentes superficiales, que bien sea porque están
atemorizados por la realidad, bien porque sencillamente están satisfechos de su
vida, tienden a disimular los conflictos y a ofrecer descripciones o
diagnósticos claros y distintos. Pero, por supuesto, los analíticos siguen
procediendo de un modo dialéctico porque las claras identidades o equivalencias
que ellos utilizan pueden ser reinterpretadas como contradicciones en función
de desequilibrio. Su misma claridad en política, ontología, historia, es una
apariencia de claridad. Por mi parte, he mantenido en diversas ocasiones la
tesis de que lo que se llama analítica, en particular, la lógica formal, es
mera ilusión. Que la misma lógica formal es, por estructura, dialéctica y que,
por tanto, es absurdo pretender construir una lógica dialéctica distinta de la
lógica formal. A lo sumo, lo que se necesitará es dialectizar la lógica formal
o analítica, es decir, mostrar su estructura dialéctica. Las matemáticas
constituyen mejor banco de pruebas que la' lógica, para probar la tesis de la
naturaleza dialéctica del proceso racional. Esta primavera última, en Galicia,
presenté una ponencia defendiendo «Seis tesis sobre la dialéctica», que
proceden según esa estrategia, la de ofrecer análisis de procedimientos
matemáticos y lógicos concretos para demostrar que la dialéctica no es ningún
método que haya que buscar en los aledaños de las ciencias más rigurosas, sino
que es el método ordinario mismo de la geometría y la lógica formal. Por
supuesto, no es fácil que un analítico socialmente cristalizado como tal, pueda
reconocer la cualidad dialéctica de la lógica formal o de las matemáticas en
cuanto conjunto de derivaciones analíticas. Mi propósito era allí más bien
demostrar que la dialéctica no tiene por qué respetar el derecho al monopolio
que los analíticos creen poder mantener en cuanto al cultivo de la lógica
formal o las matemáticas. En todo caso, la contraposición entre dialécticos y
anti-dialécticos, no creo que se agote en la contraposición entre una
interpretación analítica y otra dialéctica de los mismos teoremas geométricos o
lógicos. Aun concediendo que el teorema fuese el mismo, éste nunca se dará
aislado, es decir, nunca será neutral, pues como los misiles de cabeza nuclear,
se darán siempre en unos contextos definidos frente a otros. Este contexto
interpretativo será bien analítico, bien dialéctico. Sólo muy en abstracto
puede decirse que la circulación de nuestra sangre es fisiología neutral en
términos sociales, culturales o políticos. Porque será siempre circulante este
hecho, regando a un organismo que, a su vez, está socialmente implantado en
grupos sociales enfrentados entre sí. Por ello podrá decirse que, en concreto,
los corazones de los hombres no dicen las mismas razones, sino razones
contrapuestas, incompatibles e inconmensurables. De todas maneras, quiero
insistir en la profundidad, a mi juicio, de la aparentemente académica
oposición entre analíticos y dialécticos. Renuncio a entrar en ella en esta
ocasión, y le agradezco la pregunta, pues ha estimulado mi deseo de volver a
bucear en los fondos de una contraposición tan profunda.
P. S.: La doctrina de los tres géneros
de materialidad es, creo, clave en todo el desarrollo de su pensamiento. ¿Por
qué el materialismo precisa de los tres géneros de materialidad? ¿Qué hace que
esta doctrina sea materialista en oposición a otras doctrinas idealistas que
distinguen también tres géneros ontológicos? ¿Podría darse una teoría similar a
la suya, pero no dialéctica? ¿Cómo resiste esta teoría críticas como las de
Bunge a la teoría de los tres mundos de Popper, que en principio podrían parecer
trasladables?
G. B.: Esta pregunta me parece muy
certera y reconozco que yo no he ofrecido hasta la fecha, al menos en letra
impresa, ninguna respuesta. Sin embargo, también tengo que decir que en el
artículo que me solicitó la enciclopedia alemana de filosofía8 de la
que hablamos antes de iniciar la entrevista, doy una respuesta precisa, salva
veritate, a su pregunta. En este artículo me he atrevido ya a publicar algo
que creo que ya está suficientemente fundamentado, en el sentido de exhibir las
razones por las cuales yo establecí los tres géneros de materialidad, que no
eran puramente empíricas. Había un hilo conductor. Existe el hilo conductor de
la teoría de las categorías de Kant. Aquí el hilo conductor es la teoría
sintáctica de la teoría del cierre, la división entre términos, relaciones y
operaciones. Como quiera que los términos tienen que ser fisicalistas para
poder ser operados, entonces los términos implicaban multiplicidades de
términos fisicalistas. Las operaciones implicaban multiplicidades de tipo
segundo-genérico y las relaciones implicaban multiplicidades de tipo
tercio-genérico. Aquí se supone la conexión indisoluble entre materialismo
filosófico y racionalismo. El racionalismo sólo podrá abrirse camino en un
horizonte materialista dado que está indisolublemente ligado a la praxis
tecnológica transformacional. Cuando se tiene en cuenta que todo procede de
transformación racional, se deja analizar en tres momentos de términos,
relaciones y operaciones. Entonces es posible concluir que, en toda materia
determinada (que es la materia que resulta de las transformaciones, de ahí la
correlación de los conceptos de materia y forma), habrá que distinguir el
momento correspondiente a sus términos, que en cuanto son operables habrán de
ser corpóreos; el momento correspondiente a sus operaciones o cooperaciones de
sujetos y el correspondiente a las relaciones. Por ello, la materia determinada
se nos dará bien como materia determinada de primer género, por ejemplo, como
multiplicidad de corpúsculos codeterminados; bien como materia del segundo
género, multiplicidad de operaciones interconectadas; bien del tercer género,
una multiplicidad de razones dobles constituyendo un sistema geométrico
proyectivo. Los géneros de materialidad determinada no pueden sustancializarse...
No son mundos o reinos. Son más bien dimensiones esenciales que,
existencialmente, se implican unas a otras. Esto es lo que asegura su realidad
material frente a cualquier interpretación metafísica o idealista. Las
distinciones entre los géneros de materialidad se mantienen según esto en el
orden de la esencia, no en el orden de la existencia y ello según el criterio
operativo basado en la posibilidad de componer figuras dadas en cada género,
mientras van variando los componentes reales de los mismos tres géneros o
recíprocamente. Por ejemplo, con losas hexagonales o cuadradas de cerámica
puedo cubrir sin resquicio un pavimento. Las losas pueden ser de mármol, de
cemento, etc. Los hexágonos geométricos no cubren el pavimento, sino el mármol,
la cerámica, el cemento. Sin embargo, la razón esencial por la cual estas losas
cubren sin resquicio no es que sean de ese o el otro material, sino que sean
hexagonales y no pentagonales, por ejemplo.
P. S.: Su modo de hacer
filosófico presenta características bastante inusuales y que juzgo muy
interesantes. Me refiero a cuando usted introduce varios ejes por donde se
sitúan y mueven una serie de categorías, como en El animal divino; o
cuando utiliza diversas formas de analogía o recurre a la topología. ¿Qué
importancia concede a estos recursos? ¿Son útiles como mero procedimiento
expositivo o encierran algo más?
G. B.: Estas características que usted
advierte están ligadas a una cierta voluntad racionalista sistemática. Y las
analogías no son, por ejemplo, en general recursos expositivos o ilustraciones
destinadas a hacer más clara la idea, sino la construcción de la idea misma, en
tanto ésta no puede ser entendida como separada de las mismas determinaciones
en las cuales se desarrolla. De otro modo, en tanto no puede ser entendida como
idea perfecta, acabada, sino infecta, inacabada. Si, pongo por caso, al exponer
el concepto dialéctico de clase unitaria, me remito a situaciones tales como
las de las sociedades anónimas unipersonales, reconocidas por ciertos códigos
mercantiles, o como las de las singularidades angélicas como resultado de la
teoría de la individuación hilemórfica, o como la clase de los puntos que son
intersección de las mediatrices de un triángulo, no es debido a una voluntad
pedagógica o prolija de acumular ejemplos, como si el público al que van
dirigido fuera estúpido. La acumulación de «ejemplos» está exigida porque la
idea de clase unitaria es una idea infecta, que sólo puede efectuarse cuando se
muestra como un concepto que va configurándose en diferentes situaciones
procesuales, que guardan entre sí como invariante, precisamente, la idea de
clase unitaria. Lejos de ser cada «ejemplo» una reiteración o una ilustración a
una idea preexistente y determinada, constituye un auténtico descubrimiento del
contenido de la idea. En general, si suponemos que los procesos de
conceptuación tienen un desarrollo diamérico, es decir, que no descienden de lo
alto, ni son abstraídos de lo más bajo, sino que van brotando de alguna figura,
en tanto que se contrapone, coordina, propaga hacia otras configuraciones,
tendríamos también que conceder que el mejor modo de exponer los conceptos es
reconstruir el proceso de su desarrollo, porque en este proceso está su mismo
contenido semántico.
P.S.: La Metafísica presocrática como
libro de historia de la filosofía ofrece una gran coherencia con el resto de su
obra, lo que es, en mi opinión, algo patente. No sé si usted será del parecer
de que la enseñanza de la filosofía, sobre todo en estudios como los de
historia o filología, ha perdido todo carácter académico y presenta un sesgo
marcadamente mundano. ¿Qué piensa de la enseñanza de la disciplina tal como se
desarrolla en la actualidad? ¿Cómo ve el panorama en nuestro país?
G. B.: Por lo que conozco, la enseñanza
de la filosofía en España, en BUP y COU y la universidad es muy desigual. Todo
anda mezclado y equiparado ecológicamente. Me parece que lo más característico
de la situación presente es esta coexistencia pacífica entre líneas y formas de
pensamiento opuestas y aún contradictorias. En todo caso, heterogéneas. En unos
centros se expondrán puntos de vista humanísticos, en otros se expondrá la
filosofía analítica, en otros un profesor será wittgensteiniano, se dedicará a la
psicología o se inclinará por la divulgación científica, por la lógica o por el
folklore.
Socialmente, esto equivale a una
neutralización de todos los valores. Da igual 8 que 80. Naturalmente, la
cuestión es la del porqué de este estado de cosas. En general, creo que el
«cuerpo de profesores» de filosofía, al carecer, de un mínimum de
homogeneidad en su formación y en sus objetivos, se resuelve en realidad en una
unidad administrativa que es un fiel reflejo de la democracia española de fin
de siglo, una democracia con millones de parados, con millones de asalariados
con un nivel de vida bajísimo, con millones de estudiantes que consumen
fotocopias, se examinan y no preguntan; con un millón, pero no millones, de
ejecutivos, privados o funcionarios públicos, millonarios en sentido estricto,
tiburones voraces que acumulan acciones, cuadros o castillos, mientras sus
amantes les leen algún párrafo de Kundera.
En Symploké,
que es un ensayo, que no es algo definitivo intentamos acabar con este estado
de cosas. Necesita una reforma este libro, que está pensado en el contexto de
la enseñanza antes descrito. Ofrece un mínimum doctrinal, pero de manera
dialéctica. Aunque es para el BUP, va dirigido al público medio, al ciudadano
español medio. De hecho, lo ha editado Júcar porque piensa que se venderá como
libro de texto.
Yo creo que aquí lo que pasó fue que se
derrumbó la escolástica. Hubo unos intentos de hacer una escolástica marxista a
base de traducciones del Diamat. La cosa no cuajó. Vino un intento de filosofía
analítica, que no cuajó porque no venía a cuento en el país. Además, era algo
postizo. De hecho, cada profesor de filosofía ha salido por donde ha podido. La
filosofía, todos sabemos que depende de quien la explica. Hay individuos que
oír en sus bocas la palabra Parménides produce risa. ¿Qué puede saber, piensas,
este individuo sobre el asunto?
P. S.: Usted participó en el debate
sobre la enseñanza de la ética en el BUP.
G.B.: En aquella ocasión, al hablar de
la enseñanza de la ética como una geometría, fui malinterpretado. En cualquier
caso, yo quería decir que había que suponer que ya había una ética instaurada y
que el fin de la asignatura no debía ser enseñar la verdad moral. Más bien,
debería estimular el juicio moral, mediante problemas de moral y casuística.
Desde luego, no excluía introducir las grandes alternativas de soluciones a la
cuestión moral.
P. S.: Por último, adoptando la
perspectiva que contempla la situación de la filosofía, si se puede hablar de
tal cosa, a escala planetaria siguiendo la división en varios grandes
«imperios», ¿podría darnos su visión de las corrientes hegemónicas en España y
en el mundo? ¿Qué correspondencia hay, si hay alguna, entre los niveles
académico y mundano? ¿Está la filosofía sujeta a modas?
G. B.: No hay filosofía influyente en
ningún bloque. Que exista una filosofía académica que cumple unos fines
sociales no implica que existan corrientes de pensamiento de fondo. Las modas y
su algarabía son efímeros episodios editoriales más que otra cosa. Yo
compararía la situación actual con la época helenística, con una proliferación
de sectas y una enorme variedad, junto con las escuelas tradicionales de
gramáticos y matemáticos. Al cabo de los siglos, quedó Plotino. ¿Quién quedará
de lo actual dentro de 5.000 años? «No lo sé, ni lo sabré nunca», podría decir.
NOTAS:
1 Symploké, Gustavo
Bueno / Alberto Hidalgo / Carlos Iglesias, Júcar, Madrid, 1987.
2 Hace referencia al
I Simposio sobre Julio Rey Pastor, celebrado en Logroño en 1983, recogido en Actas
I Simposio sobre Julio Rey Pastor, Logroño, 28 de octubre a 1 de noviembre de
1983, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1985.
3 Se trata de la LRU
de 1983 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-23432).
4 I Congreso de
Teoría y Metodología de las Ciencias, celebrado en Oviedo en abril de 1982. Véase
https://www.fgbueno.es/bas/pdf/bas11407.pdf
y Alberto Hidalgo Tuñón y Gustavo Bueno Sánchez (coord.), Actas del I Congreso
de Teoría y Metodología de las Ciencias, Oviedo, Pentalfa, 1982.
5 “Esta recopilación
aparecerá en breve editada por Júcar. Una versión más extensa del artículo de
Gustavo Bueno será publicada por Pentalfa Ediciones.”” Lo anterior es la nota
que apareció en la primera publicación de esta entrevista en 1989. La obra de
Bueno es Nosotros y ellos, publicada por Pentalfa en 1989.
6 Se refiere al II
Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, celebrado en Oviedo en 1983.
Véase Alberto Hidalgo Tuñón y Julián Velarde Lombraña (eds. lit.), Actas del
II Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, Oviedo, Pentalfa, 1984.
7 Se encontrará en https://www.fgbueno.es/bas/bas11602.htm.
8 Se trata del Enzyklopaedischer Wörterbuch zur Philosophie und
Wissenschaften, dirigido por el Pr. Dr. H. J. Sandkühner. Así erróneamente
en la primera publicación de la entrevista. La referencia correcta es Europäische
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Meiner, Hamburg 1990, obra
en cuatro volúmenes a la que Bueno contribuyó con cuatro artículos.


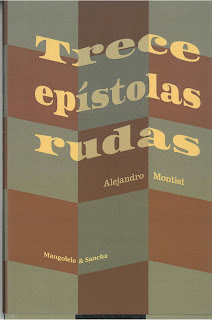
Comentarios
Publicar un comentario